HOMENAJE A PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA.
Ezequiel Martínez Estrada
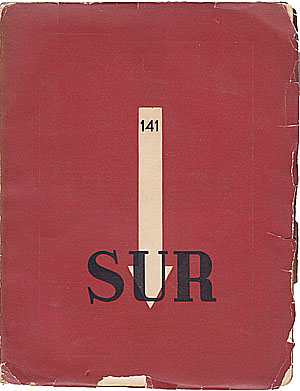 La Comisión directiva de la Sociedad Argentina de Escritores y las autoridades del Colegio de la Universidad Nacional de La Plata me han honrado con la tristísima misión de despedir para siempre, en nombrede los escritores y los profesores secundarios, a nuestro venerable y digno compañero, Pedro Henríquez Ureña . Escritores y profesores unifican sus homenajes como en vida él unificó el arte de escribir y el don —que no se aprende— de enseñar. Comparten, juntos, la misma congoja que me oprime, el mismo estupor ante la increíble y cierta desgracia que enluta a las letras americanas y a la juventud que tuvo en él uno de sus más preclaros e incorruptibles maestros. Congoja y estupor que cada uno de sus compañeros en las tareas docentes y en los oficios de la pluma experimentan ahora.
La Comisión directiva de la Sociedad Argentina de Escritores y las autoridades del Colegio de la Universidad Nacional de La Plata me han honrado con la tristísima misión de despedir para siempre, en nombrede los escritores y los profesores secundarios, a nuestro venerable y digno compañero, Pedro Henríquez Ureña . Escritores y profesores unifican sus homenajes como en vida él unificó el arte de escribir y el don —que no se aprende— de enseñar. Comparten, juntos, la misma congoja que me oprime, el mismo estupor ante la increíble y cierta desgracia que enluta a las letras americanas y a la juventud que tuvo en él uno de sus más preclaros e incorruptibles maestros. Congoja y estupor que cada uno de sus compañeros en las tareas docentes y en los oficios de la pluma experimentan ahora.
En estos momentos no podemos comprender la inmensidad del desamparo en que su muerte nos deja; sólo podemos sentir la inmensidad de nuestra pena por el amigo que hemos perdido. El tiempo no podrá borrar el recuerdo de este hombre insigne, y en cambio irá dando a su personalidad la elevación con que alcance un día la talla de los más grandes evangelistas de la cultura americana. Así necesitamos alejarnos de la montaña para comprender su altura.
Poseyó Henríquez Ureña las difíciles virtudes de los hombres organizados para el saber y obligados, por la conciencia de que el saber es un bien carismático, a transferirlo humildemente a quienes lo necesitaban. Era el suyo un saber numeroso y preciso, un saber que parecía atesorarse y acrisolarse en él para que fuera más provechoso en su dádiva a los otros. Se beneficiaban de su saber generoso los jóvenes porque él lo adecuaba al nivel de sus minúsculas necesidades, y nos beneficiábamos nosotros porque, sin proponérselo y con la misma sencillez del árbol que ofrece sazonados sus frutos sin exigir de nadie el lento trabajo de su madurez, nos ilustraba y nos corregía de los pecados originales del saber egoísta. Sabía muchas cosas de meditar y de contar, todas nobles y verídicas, recolectadas en los lugares más altos y casi inaccesibles de la sabiduría, pero sobre todo las sabía bien. Lo advertíamos en la ardua sencillez de sus ideas, limpias y claras como su letra, firmes y luminosas como las estrellas fijas; y si muchos no encontraron en esta sencillez brillante de sus ideas y de su carácter la señal de la eterna luz de las alturas, fué porque además eran castas y gentiles y habían de ser preservadas de toda profanación. Pues todo su saber era un servicio únicamente eficaz para quienes, exentos de soberbia, sabíamos que se había depurado simplificándose en la absoluta y simple unidad de la esfera.
 Exactitud y orden fueron acaso las cualidades más eminentes de esa sabiduría, porque exactitud y orden participaban de la condición de la honradez intelectual en aquellos remotos límites en que se unen la decencia y la inteligencia. Su pensamiento tenía siempre la pulcritud del verso y del teorema, formas comunes y distintas en última instancia de la justicia, la belleza y la verdad con que el pensamiento se convierte imperceptiblemente en una fuerza moral. Todo en su mente y en su corazón estaba regido por las normas inexorables del equilibrio y de la armonía. Era mesurado y sobrio en la palabra y en el ademán, por la misma razón con que se ajustan entre sí las piezas de los instrumentos de muy precisa afinación. Además había en tales mesura y sobriedad la cautela de quien tiene el hábito de manejar las energías misteriosas del alma, cuando en ese punto de máxima eficacia que denominamos magisterio accionan por el ejemplo más que por la persuasión.
Exactitud y orden fueron acaso las cualidades más eminentes de esa sabiduría, porque exactitud y orden participaban de la condición de la honradez intelectual en aquellos remotos límites en que se unen la decencia y la inteligencia. Su pensamiento tenía siempre la pulcritud del verso y del teorema, formas comunes y distintas en última instancia de la justicia, la belleza y la verdad con que el pensamiento se convierte imperceptiblemente en una fuerza moral. Todo en su mente y en su corazón estaba regido por las normas inexorables del equilibrio y de la armonía. Era mesurado y sobrio en la palabra y en el ademán, por la misma razón con que se ajustan entre sí las piezas de los instrumentos de muy precisa afinación. Además había en tales mesura y sobriedad la cautela de quien tiene el hábito de manejar las energías misteriosas del alma, cuando en ese punto de máxima eficacia que denominamos magisterio accionan por el ejemplo más que por la persuasión.
Nada de lo que existe viviente en los ilimitados dominios del espíritu le era extraño; sus inquietudes abarcaban el orbe íntegro de la cultura y se superponían en su mapa de relieves con la ilustrativa y simétrica finura de la red de los meridianos y los paralelos. Su obra mucho más meditada que escrita, iba realizándose en el decurso tranquilo de su vivir, siendo él su libro y su ley mejor elaborados. Lo que nos deja a manera de sayal en su prosa de urdimbre sólida y de suave y cálido abrigo, apenas materializa el ropaje de un cuerpo hermoso y fuerte. Aunque su ropaje en esa prosa honrada nos subyugue, no perdamos jamás la imagen nítida que de sí nos dejaba en las fases de su constante transfiguración.
Ensayista, historiador, filólogo y crítico, trabajó en las disciplinas que suelen insensibilizar el saber, cuando se lo acumula y organiza según las necesidades de las técnicas de aplicación; pero sin que perdiera en su trasiego la frescura que ese saber tenía en las obras de donde iba extrayéndolo con la delicadeza de la abeja en la flor. Cuanto produjeron la razón y la fantasía en siglos y en países diversos, él lo libó en la flor de las culturas, que es precisamente el acopio en el tiempo más que en los pétalos de la sustancia espiritual de la sagrada tierra. Mas la sustancia de esos conocimientos sometidos al complicado metabolismo de su mente no cristalizaba en la árida erudición, sino que fluía luego en sus escritos y en sus palabras cual si la hubiese obtenido por un don carismático, formando parte y emanando, en renovados nacimientos, de lo profundo de su propio ser. Porque él creaba también cuando recordaba, restituía cuando atesoraba, y era de tan inefable bondad que nada guardaba para sí, como si su sabiduría no tuviera otro mérito ni sentido superiores que asumir el pesado trabajo de saber, para evitárselo a quienes lo recogían puro y más humano de sus labios.
Tales fueron sus cualidades más exquisitas y tales son, en fin, las raras y misteriosas cualidades de los maestros. Y para que su destino se cumpliera con plenitud y perfección, ha muerto en el camino cotidiano a las aulas, yendo a sus alumnos y a su deber, con sus libros, que eran el instrumental de su oficio, junto a sí.
Nadie sentirá en su ausencia que no existe, pues tan bien nos preparaba para cuando nos dejase que nos queda de él lo que efectivamente era inmortal.
Henríquez Ureña: éste es el homenaje que en nombre de sus compañeros los escritores y los profesores secundarios traigo como ofrenda inmarcesible a su recuerdo y que me prosterno para colocar sobre su féretro. Por mí, por mi alma atribulada y consternada, ¿qué puedo decirle, mi viejo camarada, mi querido amigo y maestro, sino que su amistad tan generosa seguirá siendo para mí una de las más preciosas experiencias de mi vida?
Palabras pronunciadas en el acto de su sepelio.
REVISTA SUR, Buenos Aires, año XV, julio de 1946, pp. 7-10.