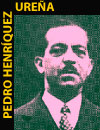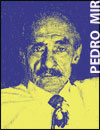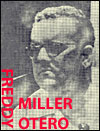PÁGINA DE LUIS TERROR DÍAS
ENTREVISTA CON LUIS DÍAS. (Tomado de "¡ÉCHALE GAS! LUIS DÍAS, NOCHES INSULARES", publicado por Ediciones en el Jardín de las Delicias, Santo Domingo-Berlín, 1998.)
DIÓGENES CÉSPEDES
Es poseedor de una alta preparación
técnico-musical. Se hace llamar el Terror, pero de la mala calidad de los
músicos; posee rigurosos conocimientos técnicos de la música popular y
folklórica dominicana y caribeña, así como de nuestra cultura. Con ellos ha
creado en esos planos una nueva sensibilidad y una nueva subjetividad en nuestra
sociedad.
Luis Días, el conocido músico y compositor, cantante en Convite,
banlíder de los grupos Madora y Transporte
Urbano, reside desde hace años en Nueva York, en cuyo Museo de Historia
Natural enseña música popular y folklórica dominicana y del Caribe para niños
hispanos. Aparte de ese laboratorio que es la diáspora dominicana, Días continúa
su investigar musical. Con Luis Días pasamos balance a la historia pasada y
presente de la música popular y folklórica dominicana, cuyas especificidades
desbroza el Terror con una maestría técnica y cultural fuera de serie. Este
dominio es el que le ha permitido transformar la música popular dominicana
contemporánea.
DC.— ¿Qué le debes a Convite cuando pasas a
Madora?
LD.— Al grupo Convite le debo la experiencia investigativa.
O sea, tomar la materia prima para yo crear la obra que estoy creando ahora y la
obra que creo posteriormente deformadora. En ese tiempo de 1977 y 1978 estaba de
moda la fusión como estilo más divulgado, fusión de rock con grupos locales como
lo que hacía Michael Camilo con la Red Light Band, lo que estaba haciendo Guillo
Carías con el grupo 5+1; e internacionalmente lo que hacía Chick Corea con su
trío, del cual nunca olvidaré la presentación que se hizo en el Teatro Nacional.
Estaban las fusiones de jazz, rock, lo que hacía el guitarrista Jeff Beck, Mike
Bloomfield, Santana mismo. Entonces decidí tomar, a mi salida de Convite, la
experiencia folklórica, coger este arte que se encontraba todavía a nivel
desnudo, a nivel vocal, de melodía, coro y toque de tambores. Lo encontré
desnudo en el campo, porque en el campo los instrumentos de cuerda y acústicos
no fueron asequibles al campesino por razones obvias, económicas y sociales, no
se vendían cuerdas de guitarra en el campo, ni el piano.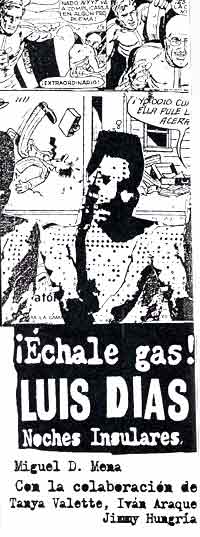 DC.— Y
razón cultural también, Luis, porque la africanía es fundamentalmente percusión.
DC.— Y
razón cultural también, Luis, porque la africanía es fundamentalmente percusión.
LD.— Encontré en la música folklórica dominicana una fuente para entonces
construir esta música, o sea, desarmarla, coger la rítmica dominicana, coger los
patrones rítmicos, melódicos para entonces incorporar la estética norteamericana
del blues.
DC.— Lo que llamaríamos el ritmo de la melodía, que es la
música, pero todo lo otro que es el ritmo vocal, el ritmo del lenguaje
dominicano cantado, todo eso es la novedad que tú introduces.
LD.— Exacto, al hacer el proceso de reconstrucción (como yo lo llamo), el
cual consiste en coger un ensamblaje rítmico, un patrón subcultural —como decir
el congo de Villa Mella, o el gagá de los bateyes, o la sarandunga de Baní— y
desarmar estos patrones rítmicos y darles las funciones que yo creía eran
adecuadas para crear un nuevo modelo en la música dominicana; de ahí es que
surge Madora: yo cojo las músicas de los congos y utilizo elementos propiamente
del jazz y del rock para recrear la música dominicana tal como la tocábamos.
Incluso hasta el instrumental mismo lo cambiamos al introducir violines, Luis
Ruizen elviolín, CuquitoMoré en el bajo eléctrico, ManuelTejada en elpiano,
Guarionex Aquino en la percusión, Welington Valenzuela en la batería, Carlitos
Fernández en la guitarra eléctrica y yo en la guitarra acústica.
Es decir,
reconstruí la música; he hecho el proceso de que, si en una melodía reconozco
que hay un patrón rítmico —al ser yo el cantante que está siempre como líder
vocal—, coloco ese patrón rítmico debajo. Por ejemplo, utilizando el concepto de
lo que es la liberación de la música: el que estaba abajo ahora es el ritmo y
pasa arriba, y el que está arriba pasa abajo. Cuando es un coro forzado, tomo
esa línea del coro, le abro el proceso armónico y le quito la función de coro, y
a ese coro le doy la función armónica para que un piano o una guitarra le haga
el proceso de coro y compense la melodía. Entonces el mismo contexto se
subvierte a sí mismo, y se renueva el proceso. No es como creían los comunistas
de la época, dizque yo deformaba la música dominicana. No, yo la conformaba, la
renovaba, la hacía renacer, porque lo malo que creo que tenía la fusión fue que
el concepto de fusión no fluyó hasta los ‘90, es decir, que (antes) la fusión se
hacía indiscriminadamente.
DC.— Y además la fusión lo que hacía también era reproducir los ritmos que ya estaban ahí, es decir, no era más que esto más aquello más lo otro, pero no había transformación. Además lo que estás defendiendo a partir del trabajo que haces en Madora es la transformación de todos aquellos materiales musicales que están dispersos en cada una de las regiones del país; y la idea creadora estuvo en hacer algo urbano que la sociedad no conocía, porque el que va a Samaná y oye bambulá, va a Macorís y baila guloya, sabe que allí no se está aprendiendo nada porque eso es propio de esas regiones.
LD.— Si tú fusionas Macorís con Samaná, que son dos contextos de habla inglesa, que nunca han estado juntos, creativamente puedes fusionarlos como música dominicana y crear un tercer género que es la fusión en sí. Y si buscas también las raíces de la música de Samaná, las buscas en New Orleans, en Luisiana, lo que es de Samaná y lo que es de Luisiana para acá y para Macorís, entonces el contexto se va a ampliar mucho más. Si coges el bambulá de Samaná y lo fusionas con el tambor bambulá que hay en Colombia, el cual está mezclado con música indígena —que hay aquí en Baní— tomando como patrón cómo entró la música africana a formar parte de la música indígena colombiana para dar paso a un tercer híbrido,... cómo el bambulá aparece en Cuba como parte de la música yoruba, la música bulá (el tambor bulá), cómo interactúa según van llegando elementos étnicos, tribales —que el que llega primero es el dominante y el que llegó último le va a tomar el final… entonces todo se amplía! Sucede que si en Colombia el último que llega es el tambor mayor, el bambulá va a ser un elemento decorativo, no el elemento básico que va a ser el toque indígena, el toque 2/8; igual pasa en Puerto Rico, el tambor de bambulá se va mezclando con elementos jíbaros, elementos indígenas y blancos. Entonces, cuando estudias todo el contexto en el cual está inmerso el bambulá, el bambulá en New Orleans, en Cuba, en Puerto Rico, en Colombia, en Panamá, ves cómo se ha organizado dependiendo de qué elemento migratorio ha sido primario o secundario. Es entonces cuando puedes tener una visión global de cómo reorganizar tu propio bambulá y darle tu propia estética, y eso es lo que yo he hecho.
DC.— Ese trabajo que has hecho, ¿cuánto tiempo duró, es decir, hasta
que Madora se disuelve y te vas a Estados Unidos?
LD.— Unos 16 ó 18
años de trabajo.
DC.— Eso es algo sistemático, no es algo que puedes
dejar.
LD.— Sí, eso no para.
DC.— ¿En qué año fundas el
grupo Madora?
LD.— Madora lo fundo en el año 1977 o a principios del
‘78. Luego voy a Nueva York dos años y retorno con toda la experiencia de la
música punk, punk-rock, que estaba muy de moda a principios de los años ‘80—
como The Clash, Velvet Underground, U-2, Los Ramones, para darte un ejemplo de
los grupos que tomaban estos estilos y ponían la armonía de modo anárquico a
propósito. Ponían armonías oblicuas donde había armonías
lineales.
DC.— En eso consiste el trabajo de transformación, el cual
es percibido por la gente del orden musical como una
aberración.
LD.— No, no, no, en la música no hay aberración,
en
la armonía no hay aberración.
Simplemente lo que hay es una
multiplicidad
de ataques a un acorde. Cuando un artista
solamente ataca un
acorde como en la
Academia, te dices, ¡éste no va a hacer
nada!
DC.— Eso es lo que llamo un orden musical establecido, al igual
que hay un orden social establecido.
LD.— Exactamente. Si creas tu
propio orden,
creas tu propia forma de ver el mundo, y la
extrapolas a la
música, vas a tener tu autenticidad.
Claro que vas a crear una
anarquía
primero, y la creatividad primero tiene que ser
anárquica, hay
que crear el choque de lo
nuevo, el miedo de lo nuevo, el terror a
lo
nuevo, hay que lograr que un grupo te odie y
otro te
ame.
DC.— Pero yo planteo que no hay una anarquía, sino que hay un
grupo social humano que vive un determinado orden musical y culturalmente no
tiene la capacidad de descrifrar los códigos de ese nuevo orden musical que
estás creando.
LD.— Si el gusto popular de la época es
el
romanticismo post-años ‘50, tú dices, voy a
destruir ese gusto, coges
ese romanticismo y
lo subviertes, lo anarquizas, te pongo a sonar
la voz y
luego te halo, y qué coño es lo que
está pasando aquí, qué fue y para dónde
fue
que se fue, te salto, y eso es lo que pasa. O
sea, cuando tú esperas
el acordito que venga
en turnaround, que dé la vuelta, te hago así y
te
aplico la tónica o con un paso alante y un
paso atrás, no te doy la tónica, o
toco la cuarta
y la quinta y te pongo la tónica en la séptima
para no
darte la tónica que estás esperando
y así romper la rutina que se traduce en
lo
que es el clisé. Para tú destruir el clisé lo que
tienes que hacer es
estudiarlo —cómo se hizo
el clisé dentro de qué contexto, para
tú
descontextualizarlo; o sea, si un riffo una línea
ya es un clisé,
sácalo de contexto, como decía
Marshall MacLuhan. Si está en un contexto
caliente pásalo a otro frío, si está en un contexto frío pásalo a otro caliente.
¿Qué contexto es ese? Bueno, el contexto caliente; si las estructuras armónicas
de moda son las estructuras del bluesy el turnaround, métele un
passingchorddebajo y va a sonar diferente. Todo es para que tú no puedas leer mi
música, para que cuando empieces a leerme no puedas decir para dónde voy, sino
que yo te llevo para donde me dé mi gana y tú jamás puedas predecir para dónde
voy.
DC.— ¿Sabes que en literatura ese es también el mismo mecanismo? En
la literatura de calidad no hay posibilidad de que el lector sepa hacia dónde va
el escritor. En ningún sentido, si hay esa posibilidad entonces la obra no
sirve. Para poder hacer todo eso que has esbozado el artista tiene que
producirlo en cualquier tipo de música. Y para que pueda hacerlo en cualquier
plano de la cultura, ese artista debe poseer un buen
conocimiento.
LD.— Claro, el analfabeto no puede tocar conmigo de
ninguna manera. El analfabeto musical está vedado, está prohibido tocar en mi
banda porque es que no puede tocar, simplemente la mente no le da para poder
dominar todos estos conceptos, no puede.
DC.— Explica el mecanismo
mediante el cual todos los que vamos a tus conciertos en Bellas Artes, Casa de
Teatro y otros centros y que te hemos seguido durante tantos años, pero que no
hemos estudiado música en el conservatorio, ni hemos estudiado el bambulá ni los
acordes, ¿cómo explicas que haya una cantidad enorme de público que sigue esa
música, la acepta y encuentra su novedad y su validez sin que por eso tenga esos
mismos conocimientos técnicos que acabas de poner ahí?
LD.— Porque creo que en el fondo ellos perciben que es su propia música, ya
llevada a un contexto de los años ‘90 y final de siglo y perciben que su música
se ha intelectualizado, que ya no es como la han tratado los combos
tradicionales que no salen de un cliché, reciclando el mismo fraseo de los
saxofones, la misma tríada, invirtiéndola, dándola para alante y para atrás, no,
no, no, sino que aquí han visto que su música se ha intelectualizado, ha calado
a otro nivel, a áreas que en el aspecto psíquico humano, interno del individuo,
sienten que se superan escuchando esta música, sienten que están a finales de
los noventas y principio de un nuevo siglo.
II
DC.— Como neófito y
profano percibo que cada canción interpretada en Bellas Artes, Santiago y Casa
de Teatro es una canción diferente.
LD.— Exactamente, es un cuidado
que he tenido al componer y por eso otorgo plena libertad a los músicos para que
jamás sea la misma pieza, jamás se interprete igual.
DC.— De ahí justamente el entusiasmo y el frenesí de quienes escuchan
la misma pieza con un principio y modalidad diferente.
LD.— Siempre,
siempre será eso, porque esa es la idea del arte bueno. DC.— Pero eso no
ocurre con los músicos que repiten el mismo clisé o los mismos acordes. Tengo la
sensación de que los mismos boleros interpretados por cantantes diferentes
suenan siempre igual.
LD.— Sí, porque se convierten en una rutina comercial, pero cuando escribes
una pieza pensando principalmente en que escribes una secuencia armónica,
produces una metáfora en la letra, donde se cruzan elementos culturales
diferentes. Cuando el artista interpreta la idea de esta fusión ya existe este
maridaje entre música y letra, entre estilo y estilo, y que puedes aceptar tal
estilo o puedes incluso tocar diferente dependiendo en qué actitud estés frente
al instrumento en ese momento. Puedes poner la actitud tuya en ese momento con
la audiencia, con el mismo día si llueve, o con lo que te pasó en tu casa,
cuando todo eso se extrapola a todos los músicos de una banda o a mí mismo; ahí
es que sucede que nunca vamos a caer en el clisé, de repetir la misma pieza todo
el tiempo, sino que siempre va a ser modal.
Las conversiones mías siempre son
modales, expresionistas, yo he sido siempre fanático del expresionismo, del
cubismo.
DC.— El expresionismo y el cubismo son teorías y prácticas
de la pintura sugerentes que dejan una capacidad de interpretación al
espectador, asocia los colores y arma las formas y las figuras.
LD.— Exactamente, te doy los ritmos desarmados, las estructuras desarmadas
para que tú las armes en tu mente y cada espectador de esta obra tiene su propio
concepto de esa armazón rítmico-sonora. Es como dices, es como una buena obra
que le pasa el tiempo y mientras más el tiempo le pasa, más aprendes de
ella.
DC.— ¿Por qué formas tus grupos con los amigos que son al mismo
tiempo tus músicos? ¿Tienen la misma concepción del trabajo y pasa esta de
Madora a Transporte Urbano? Pero antes explica a los lectores el significado de
la palabra Madora.
LD.— Madora es el apellido de Ramón Madora, el
músico azuano.
DC.— Exactamente, te iba a decir que oí un merengue de
Isidoro Flores en la era de Trujillo, en los años 50 en donde se mencionaba el
nombre de Ramón Madora.
LD.— Lo que represento con eso es la música
folklórica que ahora pasa a ser jazz (hace una demostración con sonidos
vocales), o sea que viene el mismo congo de Villa Mella con otro formato, viene
ahora caótico, no con una lectura fácil, viene a sorprenderte.
DC.—
Sí, la lectura fácil la encontramos en la raíz musical de esos ritmos, in situ,
ahí los encontramos vírgenes, pero de lo que se trata no es que Luis nos dé lo
que ya se hacía allá.
LD.— Si tú quieres entender más, vete y busca
adonde está la raíz, aprende la raíz para que puedas
entender más esto —eso
tiene valor también. Porque si quieres entender un tipo de música, tienes
que
ir necesariamente a los campos y entender la música que se ha hecho
tradicionalmente aquí, que no
quiero llamarle ni campesina a la expresión
cultural nuestra. Para tú entender “Native Reservation”, que
la canto hasta
en inglés, tienes que hablar oído, Olivo verde
Paloma blanca
Ya se
acabaron mis esperanzas, ah no.
Yo digo todo lo contrario (la canto en
inglés). Toco drums con la melodía, pero ahí está, ahí debajo está brutalizada
la melodía, tiene un ritmo de drummer(tamborero) (hace una demostración de cómo
suena el tambor), entonces pongo un clisé con otro clisé subvertido, lo picoteo
como digo yo, lo violento rítmicamente y entonces ahí es que sale lo brutal,
brutalizado también el texto, lo canto en inglés “Tú has sido tan malo conmigo/
que ya no quiero ni ser tu hermano/ ni beber el agua que tú bebes/ tú has sido
tan malo conmigo/ que no quiero ni cruzar por la calle que andas/ has sido tan
cínico conmigo/ que ya no quiero doblar mis rodillas para rezar/ para volver a
rezar de nuevo/ somos una reservación de nativos/ algunos vivimos en la ciudad
de New York/ pero tú nunca te has preguntado por qué/ estamos tratando de buscar
producción a esto/ pero a ti nunca te ha importado/ tienes un hueco donde
deberías tener el corazón/ tú nunca escuchas la música”.
O sea, estoy
diciendo, vas a ser siempre malo, cínico, así de esa forma que eres, que
desprecias tu música que es mi propia música y que te deprecias a ti mismo y que
por lo tanto me deprecias a mí, que ya yo me cansé de esto, yo no quiero ser tu
hermano... Los Mina es una reservación de nativos, ahí no hay un cine para
500,000 personas. Creo que hay ahí esa cantidad de gente, no hay una sala de
teatro, no hay una librería, no hay una biblioteca, eso es un corral moderno de
nativos como el que había antes.
DC.— La ausencia de instituciones
culturales provoca eso.
LD.— Claro que sí.
DC.— Luis,
acabas de esbozar una exposición con respecto a la música que haces. Hay un
cambio, una novedad de transformación y la letra que escribes también tiene una
novedad. Planteaba en una entrevista anterior, me parece que a Dagoberto, que
para mí tiene que haber una transformación en la letra y la misma debe
corresponder a una música nueva y, al mismo tiempo, debe haber una
transformación en el ritmo vocal, que es la forma en que tú cantas, la cual es
totalmente distinta a como cantan los otros. Es decir, que la voz de los otros
cantantes de combos que no reproducen los clisés melódicos, es siempre la misma.
En cambio, en cada canción que cantas hay un ritmo de esa voz totalmente
distinta y que es como lo contrario de cantar armónicamente. ¿Crees que para que
lo nuevo sea nuevo tiene que haber transformación a esos tres niveles: música,
ritmo vocal y letra?
LD.— Sí, sí, yo me he cuidado todo el tiempo de esto. Por ejemplo, cuando
hice trabajos como “Santo Domingo es un merengue triste “, en 1979, lo que
estaba esbozando era que la bachata se iba a apoderar del merengue, que la
tristeza venía como emergente. La arrabalización de la ciudad trae como
consecuencia que ese merengue que había como clisé iba a ser devorado por una
nueva expresión urbana, que viene del campo, que viene del arrabal, que viene de
los cabarets, que va a imponerse sobre el merengue como clisé.
DC.—
Los dos son clisés, pero la bachata es para mí un clisé como la ranchera
mexicana, que es la fatalidad del ser humano, pero el merengue no es tanto la
fatalidad, aunque hay machismo y hay de todo, pero el merengue es la vitalidad,
la alegría...
LD.— Entonces, tomo la rítmica de la melodía del
merengue y la traspaso a la parte melódica de la bachata y a la parte armónica
de la bachata le introduzco la vitalidad del merengue, de su swing, y le
introduzco la novedad de la letra que va en contra del sentido de esas letras de
la bachata; y a veces siento clisé de la bachata como es “El carrito gris”, que
uso clisé de la bachata para aplicarlo al bambulá con una melodía que era de
merengue encima. Eso es lo que te da lo nuevo, que son elementos propiamente
dominicanos todos, pero tienen un dinamismo, una funcionalidad donde todos
interactúan. Uno es parte del otro, y dependiendo de lo que yo diga en el texto,
asimismo voy a usar el elemento armónico y el melódico para que refuercen lo que
yo diga, ahí es que viene la dinámica total de la música y además la expresión
en vivo, el expresionismo en vivo que le da lo monstruoso, como digo yo.
DC.— Y hay un cuarto aspecto, que no es que haya que desdeñarlo, pero
es lo que llamo también —en el artículo sobre tu concierto en Bellas Artes— el
dispositivo teatral, es decir, que a todo esto tiene que corresponder una
gestualidad, lo que llamamos una kinésica.
LD.— Exacto, el baile de
gestos, el baile folklórico movido; la parte escénica tiene ese proceso de
cambio también, no es que voy a bailar merengue si hay merengue, no, no, no, o
que te voy a bailar bambulá si estoy hablando de bailes militares; de bambulá
con pri-pri, para yo ampliar el contexto escénico y también que el mismo baile
—los mismos pasos y la misma rítmica— me dé la cadencia para colocar los
acordes, la armonía y el balance en la composición.
A veces escribo la
armonía a partir del baile, no a partir de la música, porque me voy a veces a la
creatividad plural en su plano más recóndito. Por ejemplo, tomo un baile del
congo y a partir del baile del movimiento y la vuelta que se da, que la mujer
pasa por aquí…, voy creando la armonía, a partir del baile, porque tengo
elementos armónicos, tengo que crearlos de algún lugar. Entonces, si no me lo da
el canto o los toques de tambores, me los puede dar el baile, o me los puede dar
cómo la gente habla:
“La verdad es que la mujer de Ramón/ no se la quita ni
Dios/, ah, por eso es que tú vives contento siempre”
(interpreta sonidos
alusivos a la conga).
DC.— A partir de la voz puedes dar voz, voz
nativa, y te da una música también.
LD.— La voz nativa puedo armonizarla, ampliarla del contexto y crear un
monstruo de ella, la voz nativa como nosotros hablamos: “Cherubino ven acá/yo
creo que esta pela te la voy a tener que da’ hoy”... Ahí tu tienes el contexto
recreado ya, y cuando se lo devuelves a la gente, lo va a reconocer como un
elemento nuevo.
DC.— Lo va a reconocer en seguida, sin ser un
especialista de eso. Era lo que yo sostenía al principio, eso también por lo que
tú decías que está toda la cultura, la de la gente que reconoce eso, o
primariamente lo bailó y cantó desde los cinco años en
adelante.
LD.— Incluso trabajo hasta la ropa con que la gente viste
en el campo. Por ejemplo, el día de San Miguel, que se visten de colores verdes
y rojos con una franja amarilla por el medio; esos son colores armónicos para
mí. De una salve de San Miguel tomo el vestido de la sacerdotisa en el
nacimiento de San Miguel, tomo los colores del santo, tomo los colores de
Anaísa, tomo los colores de sus mujeres, tomo los colores de sus amigos que son
Candelo... y entonces a partir de esos colores traduzco el color. Si pongo el
color rojo en la tónica, voy a tener el azul en la quinta, el verde en la
cuarta, el amarillo en la novena como de tránsito, voy a tener el morado en la
séptima atrás. Entonces, el color me va dando un engranaje armónico que es
lógico en el contexto que voy a emplear; todo esto lo empleo, incluso en la
misma forma de letanía, o en la forma en que en un lugar se expresan. Todo eso
va a darte la globalidad de una obra de arte que perdure, que sea atemporal y
que sea aceptada como dominicana en el contexto tanto local como internacional,
y éste es el cuidado que he tenido.
Es la primera vez que hablo de esto.
Nunca te preguntan acerca de lo que llevas adentro para que puedas explicar tu
obra como lo estamos haciendo ahora, cómo es que se crea tu obra.
El Siglo, 27 de febrero, 1999.
- ESPACIO DE CREACIÓN Y PENSAMIENTO, DOMINICANO Y DEL CARIBE.
- Letras
- Pensamiento
- Santo Domingo
- Espacio Caribe
- Ediciones
- Enlaces