PÁGINA DE LUIS TERROR DÍAS
El Looking Fly
Iván Araque
Hace dos semanas atiné a coordinar con Alexis una visita al Terror,
que aún no se realiza.
Oí que le habían hecho un homenaje en Santo Domingo,
que se fue hace un mes huyéndole a este invierno neuyorkino, y que aún no
regresa.
También estuve esperando que llegara mi guitarra eléctrica: así me
le aparecía al viejo Luis,
le robaba un par de acordes, nos dábamos unos
tragos, Alexis cubría la retirada... ¡Coño, es tan difícil visitarse en esta
ciudad! Y, con tan poco tiempo para hacerlo, terminas haciendo lo que todos,
programando las juntaderas, calculando una y otra vez para no terminar
congelado
en una estación del tren.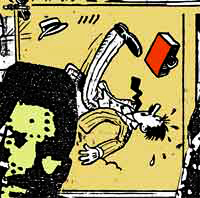 Ya le llegará su tiempo,
quizás el próximo fin
Ya le llegará su tiempo,
quizás el próximo fin
de semana se pueda dar. Total, después de
haberle
asediado preguntando tantas vainas,
de sentarlo para que me enseñara “Por
San
Juan vinimos”, de recibir permiso para escribir
variaciones sobre la
misma tonada (¡como si
yo pudiera!), la noche más feliz que tuve jamás
con
Luis fue aquella —hace unos seis años,
cuando un concierto del emigrado Luis
era
como un regalo de Pascua— cuando nos
fuimos a escondidas a bebernos
una botella...
Salí a las cinco treinta de casa, me dirigí al
Centro de la
Cultura. Era noviembre, aunque
hacía tanto calor como en verano.
Mariela
Freundt había producido un concierto en plena
Calle del Sol,
frente a la puerta misma del Centro. Cerraron
inútilmente un par de calles
Centro. Cerraron
inútilmente un par de calles
durante un fin de semana, porque no
fueron
más que tres gatos a ver al Terror. Siempre
recuerdo ese concierto
como una de aquellas
ocasiones mágicas en las que el Transporte se sumergía
en su música para salir con lo mejor de las composiciones de Luis, todo
precisión y vigor, disciplina y arrebato. Pero ese día, el día anterior al del
concierto, yo me encontré a Luis cabizbajo entre las toneladas de equipo, harto
hasta la saciedad de los productores y asistentes, de los imprevistos, del
tiempo que tiene un músico que gastarse ocupándose de cosas que no son música
—al menos, en esa visión romántica de la que nos gusta ufanarnos. Entonces, por
algún milagro, se fue la luz. Y nos escapamos. Salimos a buscar un pote
de ron, donde fuera que hubiese uno. Caminamos un par de cuadras sin encontrar
colmado alguno, y yo temí que Luis se sintiera comprometido a volver. Pero él,
todo Bonao, me dijo que no iba a parte alguna, que siguiéramos viendo las casas
viejas esas, los recuerdos de tiempos más dulces, casas de un Santiago antiguo
que se iluminaban con dos estrellas en el firmamento. Chismeamos, apresuramos el
paso, discutimos minucias musicales, la memoria de otro amigo mutuo, el mejor,
el de Talanca, Juanchi muerto a destiempo unos meses antes, su recuerdo siempre
parte de nuestras conversaciones.
Salimos a buscar un pote
de ron, donde fuera que hubiese uno. Caminamos un par de cuadras sin encontrar
colmado alguno, y yo temí que Luis se sintiera comprometido a volver. Pero él,
todo Bonao, me dijo que no iba a parte alguna, que siguiéramos viendo las casas
viejas esas, los recuerdos de tiempos más dulces, casas de un Santiago antiguo
que se iluminaban con dos estrellas en el firmamento. Chismeamos, apresuramos el
paso, discutimos minucias musicales, la memoria de otro amigo mutuo, el mejor,
el de Talanca, Juanchi muerto a destiempo unos meses antes, su recuerdo siempre
parte de nuestras conversaciones.
Siempre disfruto el poder discutir sobre
música con Luis: nunca se adivina al antropólogo, al empecinado erudito y
excarvador de nuestro más escondido folklore (porque no todos saben que el
Terror ha estudiado exhaustivamente todo nuestro quehacer musical, como nadie).
Cuando caminas con Luis, parece que alguien se va a cortar las venas de un
momento a otro: las palabras se escupen, todo lo accesorio se esconde, la frase
más banal tiene un sentido; y no sientes que tienes que decir cosas importantes.
Es más, hay una infinita gracia en poder caminar con Luis y sentir que sólo se
escuchan los pasos y las ratas en medio de una noche cualquiera de apagón. Todos
los argumentos sonmusicales, pero nada más alejado del intelectualismo estéril
que Luis Días.
Llegamos al Looking Fly porque no había nada abierto. Queda un
poco retirado del centro, y hace unos meses que lo cerraron. Pero el Looking Fly
era entonces el templo del saber más popular, donde los cueros te mostraban las
tetas por centavos. Una sola mirada a su fachada de tablitas de palma (¡pintadas
para aparentar caoba natural!) lo hacía perfectamente reconocible entre los
demas prostíbulos de la cuadra, escondidos discretamente detrás de sus cementos
inexpresivos. El Looking Fly era toda una afrenta pública: dos ventanas que
daban a la calle permitían ver las luces de neón azul y rosadas, las caras de
todas las Anaísas, todas juntas, algunas sonriendo, otras más duras que el
acero, siempre las caras avispadas y dispuestas a meter la mano en tu bolsillo
apenas pasaras por la puerta. Si la prostitución está entre las miserias que
escondemos, entonces deberíamos buscar una manera de seguir mostrando este
Looking Fly, el candor en la torpeza de sus instalaciones, la espontaneidad de
sus gentes, el corazón cálido de la concurrencia y la vieja barriada. A Luis le
encantó. ¿Cómo no iba a gustarle que le llevara a un sitio digno del mejor de
sus amargues, tan dominicano como la tierra misma? Antes de saludar, ya había
pedido la botella y se había sentado en la barra. Yo me fui al fondo del local a
ver al disc-jockey. Le rogué que pusiera algo que Luis hubiera escrito, al menos
algo grabado por Sergio Vargas; no había ni mierda. A Luis no le importó, ya el
había caído en otra esfera. Observaba las paredes con ojos calmos, pero seguros,
como quien pretende devorar cada detalle para después traducirlo, contarlo a
otros. En cada sorbo se bebía toda la geografía del Looking Fly, la de todas las
mujeres y los borrachos, y los caracteres que poblaban aquella hermosa
primanoche otoñal.
Pasamos una hora en el lugar. Luis habló con el dueño
mientras terminábamos la botella en la barra. Una hora genial. El Terror miró a
los bailadores y a los bailados, se sonrió, se sintió uno con todos, volvimos a
chismear.
- ESPACIO DE CREACIÓN Y PENSAMIENTO, DOMINICANO Y DEL CARIBE.
- Letras
- Pensamiento
- Santo Domingo
- Espacio Caribe
- Ediciones
- Enlaces





